La nebulosa de la Tarántula en detalle
Ángel R. López Sánchez / 21-03-2011
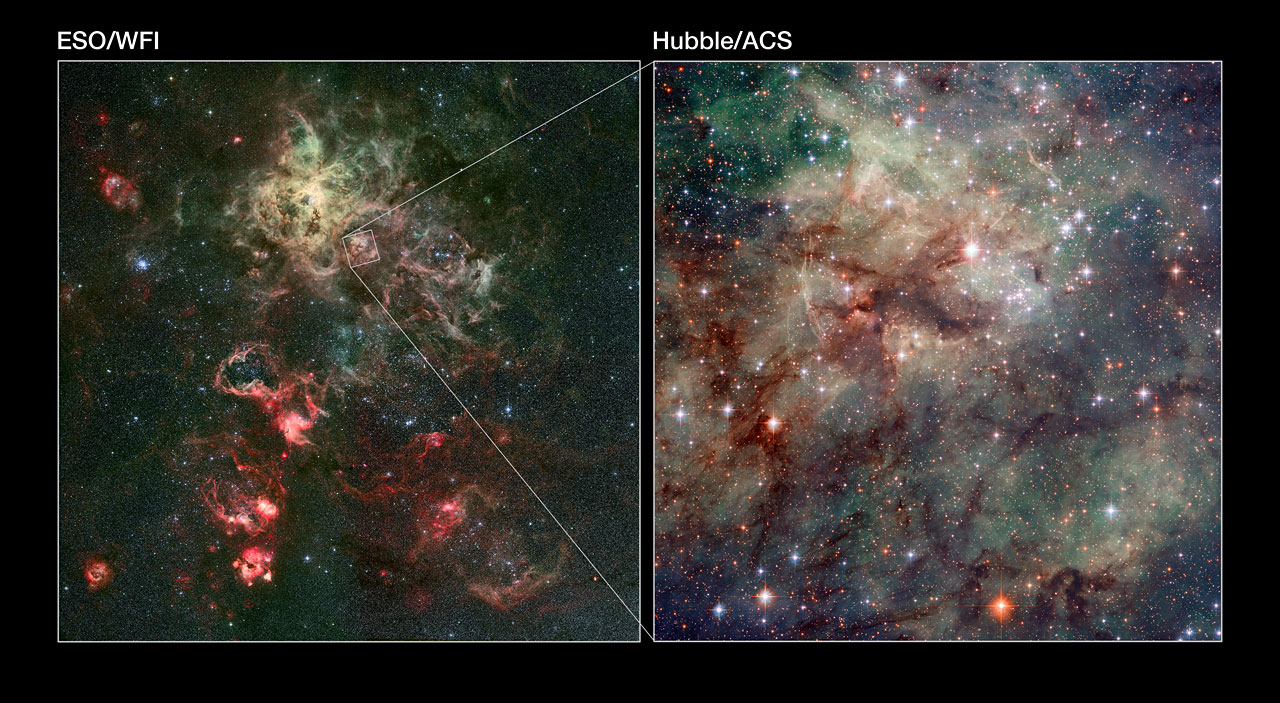
La mayor de las galaxias satélite de la Vía Láctea, la Gran Nube de Magallanes, posee una enorme región de formación estelar que se conoce como 30 Doradus. Su interior está constituido por un enorme amasijo de gases y polvo donde una gran cantidad de estrellas masivas han nacido hace escasos millones de años, posiblemente como consecuencia de las múltiples explosiones de supernova que se han sucedido en esta nebulosa. 30 Doradus sigue formando estrellas a un ritmo vertiginoso, de hecho, se trata de la región de formación estelar más intensa de todas las galaxias que posee el Grupo Local de Galaxias: no conocemos otra nebulosa ni en la Vía Láctea, ni en la Galaxia de Andrómeda o en la Galaxia del Triángulo en donde se estén formando estrellas en la actualidad. Precisamente por eso se trata de una de las regiones de formación estelar más estudiadas por los astrofísicos. Localizada a una distancia de unos 170,000 años luz de la Tierra, 30 Doradus es tan luminoso que si estuviese a la distancia a la que se encuentra la Gran Nebulosa de Orión (unos 1,300 años luz) podría producir sombras.
Clasificada originariamente como una estrella, 30 Doradus fue correctamente identificada como nebulosa en 1751 por el astrónomo francés Nicolás Louis de Lacaille. Como consecuencia de las líneas densas de polvo que salen de la zona central de la nebulosa a 30 Doradus se conoce popularmente como la Nebulosa de la Tarántula. La nueva imagen del Telescopio Espacial Hubble (HST, NASA/ESA) usando la Cámara Avanzada de Muestreos (Advanced Camera for Surveys) que mostramos aquí (panel derecho) muestra detalles de esta nebulosa que no se han observado antes. En particular, aparecen estructuras más pequeñas dentro de las alargadas líneas de polvo que dan el nombre popular a 30 Doradus y pequeñas envolturas de gas producidas muy recientemente por explosiones de supernovas. Justo es la zona donde se localiza el resto de supernova NGC 2060 (donde se localiza el púlsar más brillante conocido) la región que se ha observado recientemente con el HST. No obstante, el resto de supernova más famoso de 30 Doradus es el que originó la supernova 1987A, localizado abajo a la derecha en la imagen de gran campo (panel izquierdo) proporcionada por el instrumento WFI (Wide Field Imager) del telescopio de 2m MPG/ESO en el Observatorio de la Silla (Chile).
La imagen de gran campo también muestra la posición del cúmulo estelar RMC 136 (arriba a la izquierda de la parte observada por HST). Este cúmulo de estrellas masivas (alberga la estrella más masiva conocida, R136a1, que se cree puede tener la masa conjunta de hasta 300 soles, lo que hace desafiar las teorías actualmente aceptadas sobre cómo funcionan las estrellas más masivas) es el responsable de la intensa radiación ultravioleta que impregna toda la nebulosa y la hace brillar. Este cúmulo es tan compacto que durante 20 años se debatió si era una sola estrella muy masiva o un cúmulo estelar. Las imágenes detalladas de nebulosas cercanas como 30 Doradus permiten a los astrónomos entender mejor los entresijos de la formación estelar y de la íntima relación existente en las nebulosas entre la muerte y el nacimiento de las estrellas.
Créditos de la Imagen: Panel izquierdo: imagen de gran campo de la región de formación estelar 30 Doradus, también conocido como la Nebulosa de la Tarántula, en la Nube de Magallanes. Imagen conseguida por el instrumento WFI (Wide Field Imager) del telescopio de 2m MPG/ESO en el Observatorio de la Silla (Chile). Panel derecho: nueva imagen detallada de la región alrededor del resto de supernova NGC 2060 conseguida por la Cámara Avanzada de Muestreos (Advanced Camera for Surveys) a bordo del Telescopio Espacial Hubble (NASA/ESA).
Más información:
Nota de prensa del Telescopio Espacial Hubble
Nota de prensa del Observatorio Europeo Austral sobre R136a1
El autor
Ángel R. López Sánchez es Licenciado en Física Teórica. Doctor en Astrofísica por la Universidad de La Laguna. Actualmente investiga en el Australian Astronomical Observatory / Macquarie University (Sídney, Australia). Es astrónomo aficionado desde niño y autor del blog de divulgación astronómica "El Lobo Rayado".
Un mensajero llega a Mercurio
Ángel Gómez Roldán / 16-03-2011
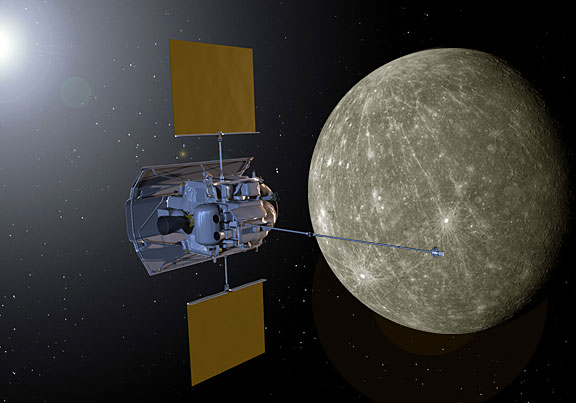
El 18 de marzo de 2011, una pequeña nave automática de la NASA conseguirá un hito en la exploración del Sistema Solar: por primera vez en la historia, un vehículo espacial se colocará en órbita del planeta Mercurio, el mundo más caliente y más cercano al Sol. De nombre Messenger (Mensajero, en alusión al papel mitológico del dios Mercurio), esta sonda fue lanzada en agosto de 2004, y tuvo que realizar sobrevuelos a Venus y a la Tierra en su trayectoria interplanetaria de cara a lograr el impulso gravitatorio necesario para poder colocarse en órbita de Mercurio.
Es precisamente la proximidad de Mercurio al Sol –está tres veces más cerca de nuestra estrella que la Tierra– la que complica extraordinariamente una misión espacial hacia este planeta, pues la enorme gravedad del astro rey hace que las trayectorias orbitales y los frenados para situarse en órbita de Mercurio sean muy complejos. Además, la sonda ha de construirse con eficaces aislamientos antitérmicos y de radiación para soportar las hostiles condiciones del espacio cercano a Mercurio.
Antes de la inserción orbital de este mes de marzo, Messenger ha sobrevolado ya Mercurio tres veces en 2008 y 2009, y esos primeros datos han abierto el apetito de los científicos. Se prevé que desde la órbita de Mercurio Messenger pueda operar al menos durante doce meses cartografiando completamente el planeta. Asimismo, realizará medidas de la composición mineralógica de la superficie además de estudiar su extremadamente tenue atmósfera y su campo magnético, aumentando así nuestro conocimiento sobre uno de los planetas más difíciles de observar del Sistema Solar.
Créditos imagen: Impresión artística de la sonda Messenger en Mercurio. (NASA)
Más información: NASA's MESSENGER Primed for Mercury Orbit
El autor
Ángel Gómez Roldán es Divulgador científico especializado en astronomía y ciencias del espacio, y director de la revista "AstronomíA".
Hace 25 años que la sonda Giotto atravesó la cola del cometa Halley
Annia Domènech / 14-03-2011
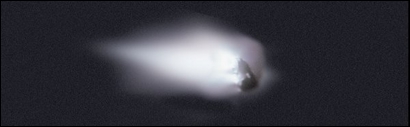
La sonda Giotto, una misión de la Agencia Espacial Europea (ESA), tenía una cita con el cometa Halley y no sólo acudió sino que, contra todo pronóstico, sobrevivió a ella con gran parte de sus instrumentos en plena forma. Tanto es así que se prolongó su tiempo de vida y también visitó al cometa Grigg-Skjellerup. Logró acercarse a menos de 600 km del núcleo del cometa Halley el 13 de marzo de 1986, de hecho atravesó su cola.
Créditos imagen:
El núcleo del cometa Halley fotografiado por Giotto. - ESA. Cortesía de MPAe, Lindau
Más información:
Giotto
El autor
Annia Domènech es Licenciada en Biología y Periodismo. Periodista científico responsable de la publicación caosyciencia.
Un cúmulo de galaxias muy evolucionado en el Universo primitivo
Ángel R. López Sánchez / 13-03-2011

Las observaciones del Universo profundo ayudan a los astrofísicos a comprender mejor la evolución de las galaxias y de todo el Cosmos, proporcionando pistas fundamentales a la hora de definir los parámetros que mejor ajustan los modelos de formación de galaxias y la estructura a gran escala del Universo. Según la teoría cosmológica actualmente aceptada de formación jerarquizada con materia oscura fría, los cúmulos de galaxias (las estructuras más grandes que se sostienen gracias a su propia gravedad) se formarían poco a poco con el paso del tiempo al ir acretando más y más galaxias, poseyendo además una relativamente alta formación estelar en sus principios. Así, no se esperaría encontrar en el Universo primitivo cúmulos de galaxias con muchos miembros y poca formación estelar. Sin embargo, un estudio reciente combinando observaciones realizadas con el Telescopio Espacial Spitzer (NASA), el Telescopio Espacial Hubble (NASA/ESA), el Very Large Telescope (VLT, Paranal, Chile, ESO) y el satélite XMM-Newton (ESA) han encontrado un cúmulo de galaxias (conocido como CL J1449+0856) que parece contradecir esta hipótesis. Los datos indican que la mayoría de las galaxias de este cúmulo (localizado a unos 11,000 millones de años luz, esto es, cuando el Universo sólo tenía unos 3000 millones de años) no posee estrellas en formación, sino que está compuesta de estrellas evolucionadas, con edades superiores a los mil millones de años. Además, posee una alta emisión en rayos X, proveniente de gas intergaláctico tenue muy caliente concentrado en el centro del cúmulo. Esta característica tampoco se observa en cúmulos de galaxias lejanos. Por lo tanto, CL J1449+0856, que tiene una masa parecida al cúmulo de Virgo (el más cercano a la Vía Láctea) sería un cúmulo de galaxias relativamente maduro, similar a los que encontramos hoy día, pero ya formado cuando el Cosmos tenía menos de un cuarto de su edad actual. La importancia de este descubrimiento radica que, en caso de encontrarse más objetos de este tipo en el Universo temprano, deberían revisarse los modelos de formación de galaxias que actualmente disponemos.
Crédito de la imagen: Composición de tomas con largo tiempo de exposición del cúmulo de galaxias CL J1449+0856, que corresponden a los débiles objetos rojizos a la derecha de la imagen. No obstante, la mayoría de galaxias que se ven en esta toma son objetos no tan lejanos. Las imágenes, en varios filtros de infrarrojo cercano, se consiguieron usando datos de los telescopios VLT (Chile, ESO) y Subaru (Hawaii, NAOJ). Crédito: ESO / NOAJ / Subaru / R. Gobat.
Más información: Nota de prensa del Observatorio Europeo Austral
El autor
Ángel R. López Sánchez es Licenciado en Física Teórica. Doctor en Astrofísica por la Universidad de La Laguna. Actualmente investiga en el Australian Astronomical Observatory / Macquarie University (Sídney, Australia). Es astrónomo aficionado desde niño y autor del blog de divulgación astronómica "El Lobo Rayado".
¿Tienes una pregunta para un astronauta?
Annia Domènech / 11-03-2011
 Si la respuesta es sí, entonces no dudes en conectarte a la web ”Gravedad Cero” para saciar tu curiosidad. Además, el astronauta dispuesto a contestarte se encuentra en estos momentos en la Estación Espacial Internacional en el marco de la misión MagISStra, así que no tendrá que recurrir a recuerdos lejanos para hablar de su experiencia en el espacio. Se trata del italiano Paolo Nespoli, de la Agencia Espacial Europea (ESA). Nespoli abandonó la Tierra en diciembre pasado y no regresará hasta mayo. Durante su estancia está a cargo de un programa de más de treinta experimentos que atañen a variadas ramas de la ciencia y la tecnología: la física de fluidos, la radiación, la biología… y también la fisiología, utilizándose a sí mismo como conejillo de indias.
Si la respuesta es sí, entonces no dudes en conectarte a la web ”Gravedad Cero” para saciar tu curiosidad. Además, el astronauta dispuesto a contestarte se encuentra en estos momentos en la Estación Espacial Internacional en el marco de la misión MagISStra, así que no tendrá que recurrir a recuerdos lejanos para hablar de su experiencia en el espacio. Se trata del italiano Paolo Nespoli, de la Agencia Espacial Europea (ESA). Nespoli abandonó la Tierra en diciembre pasado y no regresará hasta mayo. Durante su estancia está a cargo de un programa de más de treinta experimentos que atañen a variadas ramas de la ciencia y la tecnología: la física de fluidos, la radiación, la biología… y también la fisiología, utilizándose a sí mismo como conejillo de indias.
No te despistes, tienes de plazo hasta el próximo martes 15 de marzo.
Créditos imagen:
Paolo Nespoli enseña un aparato para calentar comida en la Estación Espacial Internacional - ESA/NASA
Más información:
Gravedad cero- Pregúntale a un astronauta
Misión MagISStra
El autor
Annia Domènech es Licenciada en Biología y Periodismo. Periodista científico responsable de la publicación caosyciencia.







