Hace más de un mes que se ha iluminado la Navidad, podría ser que las luces estuvieran agotadas y dejaran de adornar. Pero, sobre la base de lo que ha ocurrido en años precedentes, no es aventurado vaticinar que cumplirán con lo que se espera de ellas. Es discutible la necesidad de que trabajen tanto tiempo, con el gasto energético y el sentido que pierde el evento navideño al alargarse artificialmente, pero la cuestión es que se encienden. Y esto no sorprende a nadie.
Nadie se sorprende de que el mundo moderno, tal y como lo conocemos, transcurra sin sobresaltos. El despertador suena por la mañana, la radio da las noticias, el televisor transmite la programación, abriendo el grifo corre el agua, fría o caliente. ¿Y qué decir de la lavadora, el frigorífico o el microondas? ¿El tren con el que vamos al trabajo, el avión con el que cambiamos de país, el móvil con el que hablamos por todas partes, donde hay cobertura claro? Todo funciona, habitualmente.
En cambio llega la sorpresa generalizada y la queja insistente cada vez que “algo” se estropea, especialmente si es uno de los servicios considerados de primera necesidad. Cuando “cae” la electricidad, o se interrumpe el suministro de agua, o la emisión televisiva o radiofónica se detiene por “problemas técnicos”.
Nuestro modo de vida se da por supuesto, y únicamente cuando falla, surgen las preguntas, y las críticas. En condiciones normales, al dar a un interruptor, quizás uno de los gestos más mecánicos, y habituales, la luz se enciende, y no sólo en Navidad. Para que esto pueda suceder es necesario un concurso de circunstancias. Determinar cuáles son estas circunstancias en detalle resultaría largo y tedioso. Como abstracción se puede imaginar un mundo recorrido por cadenas formadas por numerosos eslabones. Si uno de ellos se rompe, entonces la función que aseguraba esa cadena deja de existir.
¿Y si todos se rompen, y por largo tiempo? La imagen que resultaría se ha mostrado en repetidas ocasiones, y en reputadas obras de ciencia ficción: inmovilidad, oscuridad, incomunicación, sequía, carencia de alimentos… Una ciudad tal y como está organizada actualmente, sin la tecnología y la ciencia aplicada no es posible. Entonces quizás habría que sorprenderse más por los milagros, con explicación por supuesto, que ocurren sin cesar arropando la existencia de unos cuantos privilegiados: nosotros. Y digo nosotros porque yo he escrito este artículo con un ordenador, y ustedes lo están leyendo en otro.
Voy a intentar recopilar parte de lo que ha tenido que funcionar correctamente para que sea posible que en un futuro, que para ustedes ya es presente, me lean (si quisiéramos exhaustividad habría que escribir una enciclopedia entera).
Para empezar, dispongo de corriente o batería, si no mi ordenador no se habría encendido y yo no estaría escribiendo estas líneas. La electricidad que llega al enchufe procede de una central nuclear. Se ha obtenido por el proceso de fisión, que genera energía a partir de la división del núcleo de los átomos. Pero la central nuclear habría podido pararse por muchos motivos, entre otros un problema en el proceso de enfriamiento.
El suministro eléctrico se habría interrumpido si un rayo hubiera fulminado uno de los postes de electricidad o si un paracaidista hubiera chocado con los hilos. O, simplemente, me lo hubieran cortado de no haber pagado yo la factura correspondiente.
Pero no, la electricidad llega hasta el cargador del ordenador, que cesaría de funcionar si tuviera lugar la quema de uno de sus componentes, lo que ocurre frecuentemente. Es decir, si no le llega la electricidad, por la razón que sea, mi ordenador no sirve para nada. Pero tengo la batería, me recordarán. Y además es una batería de nueve celdas de litio. Su inconveniente es su tiempo de vida: necesita de reacciones químicas, reacciones que eventualmente cesan de reproducirse y la batería fallece. De cualquier modo, sin corriente, tras cuatro horas finalizaría obligadamente de trabajar.
Nada de esto ha ocurrido, y el teclado me permite transmitir al ordenador los caracteres que deseo. Sólo se requiere un octeto (ocho bits) para que un carácter sea enviado del teclado a la placa base que, por cierto, falla a veces, como me ocurrió hace dos semanas. En ese momento no habría podido redactar este artículo, no con esta máquina. Es la placa base la que envía la información a la carta gráfica, y de ella a la pantalla, donde estoy leyendo estas palabras parece que simultáneamente a su escritura. Estas operaciones no tienen bastante con un octecto, sino que sus requerimientos se sitúan en el rango de los kilooctetos (1024 octetos).
En las tripas de los ordenadores hay innumerables sistemas electrónicos, que se queman a menudo al calentarse demasiado, por ello disponen de métodos de ventilación. También es posible que aparezcan problemas mecánicos por una manipulación demasiado repetitiva o brusca del aparato: algo tan banal como un falso contacto lo inutilizaría.
De momento todo funciona correctamente. Los caracteres se graban en el disco duro, a través de la placa base, cuando guardo el documento. La placa base, al mismo tiempo que hace esto, está en comunicación con el ratón, la tarjeta de sonido, Internet… y realiza muchas otras funciones que ni tan siquiera soy capaz de imaginar. Y cada vez que llame a los caracteres, volverán a aparecer en el editor de textos, tal y como los dejé. Un sistema de ficheros da direcciones a todos estos octetos sin equivocarse jamás (o eso me parece, cruzo los dedos).
Pongamos que ya tengo la versión definitiva de mi texto. ¿Qué ocurre después, y qué podría no ocurrir?
El artículo “El buen funcionamiento del mundo” se pone en un servidor bajo la dirección caosyciencia.com, con una subdirección especial para él solo. Un servidor es un programa o un ordenador que trabaja para otros, los clientes, que lo solicitan. Un ejemplo es el www (World Wide Web), donde la gente “cuelga” datos en direcciones precisas para que los usuarios sepan dónde irlos a buscar. Como si se dejara un periódico en un bar, y las personas fueran y se lo llevaran para leerlo. Pero afortunadamente todos pueden hacerlo al mismo tiempo, y siempre hay disponible una copia para el siguiente cliente.
¿Qué podría impedir a los lectores de caosyciencia acceder al artículo? Que el servidor sufriera problemas de suministro eléctrico, con lo cual estaría inactivo. O que estuviera caído, lo que ocurre cuando hay demasiada gente que va simultáneamente a un bar a buscar sus periódicos (cada bar sería un servidor, que acogería páginas web distintas, los periódicos). Por eso a veces pueden consultarse unas páginas web de un servidor determinado, pero no de otro, que está saturado. También podría suceder una avería de DNS (Domain Name Server, servicio de nombres de dominios): aunque continúan existiendo las direcciones, ya no se puede acceder a ellas, con lo cual no se puede ir al bar y obtener el periódico deseado.
Si no está operativa la conexión Internet de usted, lector, no hay nada que hacer. Tampoco si su ordenador sufre los mismos problemas imaginados para mi máquina… y todos los no imaginados, aunque posibles. Pero hasta la más escondida conexión ha hecho lo que se esperaba de ella, y ahora usted está leyéndome: ¿no es increíble, maravilloso, supercalifragilisticoexpialidoso?
De pararse a reflexionar en ello, uno no puede más que sorprenderse de todo lo que tiene que ir bien, y habitualmente va bien, a nuestro alrededor. La importancia en nuestro modo de vida de los conocimientos científicos y tecnológicos que no vemos, pero que utilizamos continuamente, se refleja con una cierta ironía en unas declaraciones de Jean-Jacques Dordain, director general de la Agencia Europea del Espacio (ESA), publicadas recientemente en El País: "Podríamos desenchufar todos los satélites durante un día, una vez al año, para demostrar que nadie puede vivir sin el espacio, porque si cortáramos la señal de los satélites no habría taxista alguno que se atreviera a circular por París, por ejemplo; el tráfico aéreo intercontinental se vería muy perjudicado; tampoco tendríamos previsiones meteorológicas con cinco días de antelación... Y si encima hacemos que ese día coincida con la final de un mundial de fútbol, imagine lo que eso supondría: nadie vería el partido en directo". Lo último sería, sin duda, una tragedia. ¡Felices Fiestas con luces navideñas!
Multimedia
-
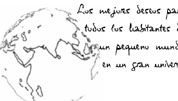 Un pequeño mundo en un gran universo
Un pequeño mundo en un gran universoAutor: Anthony Baillard
© caosyciencia.com -
 El viaje de un artículo
El viaje de un artículoAutor: Anthony Baillard
© caosyciencia.com
El autor
Annia Domènech es Licenciada en Biología y Periodismo. Periodista científico responsable de la publicación caosyciencia.
Ver todos los artículos de Annia Domènech
Glosario
-
Satélite artificial







